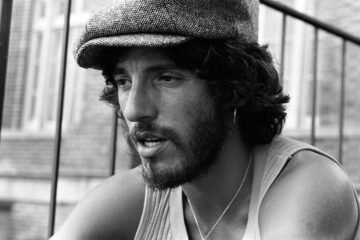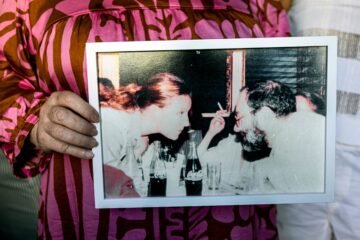“Cuando visitas la torre de Michel de Montaigne, cerca de Burdeos, ves la letrina y dices: ‘Anda, mira, ahí hacía de vientre el filósofo francés”. Al investigador Miguel Sobrino le gustaría encontrarse este tipo de detalles —de los que no salen en los libros de historia del arte— en el castillo de La Calahorra, ahora que acaba de pasar a manos públicas cinco siglos después de su construcción, y el acceso a su interior estará menos restringido. Precisamente, cuando en abril se anunciaba la compra de la fortaleza por parte de la Diputación de Granada (por 6,5 millones de euros), Sobrino ultimaba la publicación de su libro Leer a mano. Textos breves sobre artes, oficios y patrimonio, en el que defiende que también se mantengan las dependencias menos artísticas en el imponente edificio defensivo que domina un páramo junto a Guadix.
El paso a manos públicas permitirá conocer mejor la fortaleza granadina, un ejemplo esencial del Renacimiento español que plantea el reto de conservar su interior, intacto desde su construcción
“Cuando visitas la torre de Michel de Montaigne, cerca de Burdeos, ves la letrina y dices: ‘Anda, mira, ahí hacía de vientre el filósofo francés”. Al investigador Miguel Sobrino le gustaría encontrarse este tipo de detalles —de los que no salen en los libros de historia del arte— en el castillo de La Calahorra, ahora que acaba de pasar a manos públicas cinco siglos después de su construcción, y el acceso a su interior estará menos restringido. Precisamente, cuando en abril se anunciaba la compra de la fortaleza por parte de la Diputación de Granada (por 6,5 millones de euros), Sobrino ultimaba la publicación de su libro Leer a mano. Textos breves sobre artes, oficios y patrimonio, en el que defiende que también se mantengan las dependencias menos artísticas en el imponente edificio defensivo que domina un páramo junto a Guadix.
“Se trata de un testimonio casi único que ha conservado, no solo los órganos vitales, sino también las cosas menores; podría cometerse el error de eliminar esas estancias humildes y nadie, salvo quienes las hemos visto, las echaría de menos”, dice Sobrino.
El castillo de La Calahorra es una especie de “cápsula del tiempo” que ha logrado conservar casi intacto hasta el más mínimo detalle. “La obra se inicia a finales del siglo XV y se termina muy a principios del XVI: hoy tenemos el patio con sus columnas de mármol, pero también la zona de servidumbre o la carpintería original ¡que tiene 500 años!”, destaca el autor de la monografía Castillos y murallas. Y eso que “la conservación tampoco ha sido la mejor” porque “la familia habitó el edificio tan solo unos meses”, analiza José Manuel Rodríguez, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Granada y director de un máster sobre protección del patrimonio histórico.

Incluso pudo correr la misma suerte que el vecino castillo de Vélez Blanco (Almería), cuyo patio fue desmantelado y vendido a principios del siglo XX y hoy se exhibe en el museo Metropolitan de Nueva York. En pleno bum del coleccionismo estadounidense, la condesa de Benavente —propietaria entonces— trató de comercializar sus piedras, pero “el propósito salió en la prensa y su sobrino decidió parar la venta”, precisa Rodríguez. Una marcha atrás a tiempo que no impidió que salieran algunos elementos, como la portada de la capilla, hoy en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Bajo la alargada sombra de la Alhambra, el castillo granadino esconde un hito (muy desconocido) para el arte español. “Por fuera, se trata de una fortaleza cerrada, hermética; por dentro, es un palacio absolutamente a la italiana”, describe Rodríguez. Nos encontramos ante el primer castillo renacentista en España. De hecho, la construcción fue dirigida por Lorenzo Vázquez, el arquitecto que introdujo el Renacimiento en España, a las órdenes de la potente familia nobiliaria de los Mendoza. Un emergente estilo plasmado en “el despliegue decorativo del palacio, las bóvedas de arista de la galería, el uso de tirantes de hierro o la ubicación central de la escalera, que en España tenía un papel muy subsidiario hasta entonces”, enumera el profesor de la Universidad de Granada. Aquella temprana atracción por el arte renacentista permite pensar, incluso, en futuros hallazgos en el monumento. “Fue un proyecto muy ambicioso, en parte por descubrir todavía; es posible que se llegaran a ejecutar pinturas murales y que luego se hayan tapado, como en otros lugares”, especula Sobrino.

La innovadora construcción se debe a su promotor, el marqués del Cenete, “un personaje de novela”. Lo conoce bien Miguel Ángel León Coloma, autor de una biografía sobre Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, marqués del Cenete. “Nunca veía ningún tipo de obstáculo por delante, tenía fama de osado y de hombre con unos arrestos impresionantes”, describe. Como cuando acudió a Toro para tratar del matrimonio secreto que le había enfrentado a la familia de su nueva mujer, María de Fonseca, y a los mismísimos Reyes Católicos. “Le advirtieron de que el rey estaba dormido, pero dio una patada en la puerta y entró en su habitación; Fernando cogió un cuchillo y cuando lo reconoció, le dijo: “Solo podías ser tú”, relata León Coloma. El castillo de La Calahorra fue “una especie de exhibición del marqués frente al hecho de que la justicia de los reyes podía ser arbitraria”, tal y como expresaría en una desafiante inscripción que colocó en la primera planta del edificio. “Fue destruida por sediciosa”, detalla este profesor de la Universidad de Jaén.
En un primer momento, el marqués quería construir un castillo “a la manera castellana, con un interior gótico”, afirma Sobrino. Pero un acontecimiento cambió radicalmente los planes. “El gran viaje a Italia, que motivó el encargo de un proyecto renacentista, tuvo lugar en 1498; se trata de un recorrido bien detallado en el que visita Génova, Nápoles, Roma, Milán e incluso la ciudad de Mantua”, enumera León. Allí coincide con dos de los genios del Renacimiento italiano, y “ante los mismísimos Leonardo da Vinci y Andrea Mantegna, don Rodrigo hace una exhibición de su habilidad para cortar el papel con una tijera”. Convencido del giro que pretende dar a la decoración de La Calahorra, “se trae un taccuino, un cuaderno italiano de dibujos y estampas lleno de motivos de capiteles y copias de esculturas antiguas”, describe Sobrino. Es el llamado Códex Escurialensis, un volumen que hoy pertenece a la biblioteca de El Escorial y que está expuesto en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid.
Ya en La Calahorra, el marqués busca maestros para tallar la piedra de la zona. “El problema es que el resultado, tanto del proyecto como de la labra, es bastante tosco”, relata Rodríguez, y explica: “La caliza es un material muy poroso, que no ofrece la dureza y la calidad que daba el mármol en Italia y, además, los canteros no estaban acostumbrados a trabajar con un estilo novedoso, del que no había tradición en España”. Díaz de Vivar y Mendoza se enfadó tanto que, según la leyenda que recoge el profesor Rodríguez, “encarcela al pobre arquitecto Lorenzo Vázquez”, y la situación obliga a intervenir al primo del marqués, el conde de Tendilla, que reclama su liberación para que pueda continuar con los trabajos que realizaba para la familia.
Para poner fin a la crisis, el marqués del Cenete contrata a un arquitecto italiano de prestigio, Michele Carlone, que se trae de Génova a todo su equipo (incluso piedras ya talladas) y termina el proyecto: una especie de cofre, de caja fuerte, por fuera; un delicado palacio renacentista por dentro. Pese al esmerado resultado, la familia Mendoza abandonaría el castillo meses después y el marqués acabaría trasladándose a Valencia, donde murió en 1523. El edificio pasó de tener un emplazamiento estratégico al principio, a quedar completamente a desmano. Nunca volvería a ser ocupado.
Cinco siglos después, ¿qué se puede hacer con un palacio que se conserva tal y como lo vio terminar el marqués? Rodríguez, que preside un centro de estudios para la promoción de la zona de Guadix, sostiene que el edificio “no necesita un proyecto de intervención, sino un plan director”, acorde con la catalogación patrimonial del castillo en 1922 y la declaración más reciente de su entorno natural y arqueológico. “Es una pieza esencial del Renacimiento español, incluso de la arquitectura militar de España”, subraya. En cuanto a sus futuros usos, Sobrino apuesta por “una biblioteca, un museo o un centro de estudios, algo que tenga que ver con el interés del marqués del Cenete por la cultura”. Y pone como modelo a seguir el Palacio Episcopal de Albarracín, de Teruel, con casas de los siglos XV y XVI, que actualmente se usan con fines culturales. Con una clara línea roja: “Allí se ha respetado la arquitectura original, no se ha tocado nada”.
Feed MRSS-S Noticias